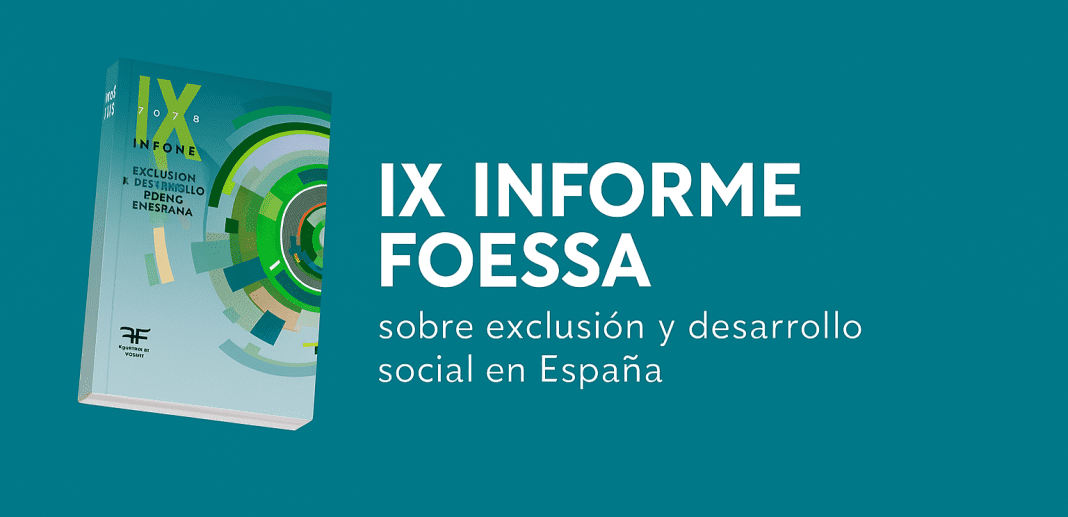«La meritocracia y el individualismo nos llevan a normalizar la pobreza.
Las clases medias ya no están a salvo de sufrir problemas económicos por la crisis de la vivienda»
*Entrevista a Raúl Flores, coordinador del equipo de Estudios de Cáritas Española, por Javier Jorrín (“El Confidencial”)
La economía española crece y crea empleo intensamente. Sin embargo, en paralelo se está produciendo un proceso de deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población. Cáritas y la Fundación Foessa han presentado esta semana un profundo estudio que muestra con crudeza la exclusión social y la pobreza que habitan en España. Y también cómo las clases medias empiezan a verse también amenazadas. Raúl Flores, coordinador del equipo de Estudios de Cáritas Española, ha liderado este trabajo en el que han participado más de 100 investigadores y catedráticos para analizar en profundidad la realidad que se esconde tras los datos macroeconómicos.
PREGUNTA. Ha dicho que España atraviesa «un proceso inédito de fragmentación social». Es una afirmación muy dura.
RESPUESTA. Sí. Es un proceso de fragmentación social que se inicia hacia el año 2008, con la gran crisis económica, y que se ha ido profundizando. Podríamos decir que la distancia entre los habitantes de la primera y de la quinta planta del edificio social se ha hecho más grande desde entonces. Las condiciones de vida de los habitantes de la primera planta se han deteriorado, pero además las condiciones de vida de los habitantes de la tercera planta, que vendrían a representar a las clases medias, también se han erosionado.
¿En España nos hemos resignado a que haya exclusión social y pobreza?
Hay dos grandes valores que normalizan la pobreza: el valor del individualismo y el valor de la meritocracia. El individualismo está en constante combate con el valor de la igualdad, mientras que el valor de la meritocracia dice, básicamente, que lo que consiguen las personas se reduce a su esfuerzo. Esto es, que cada uno tiene lo que se merece.
¿Y es así?
No, existe una desigualdad de origen que es fundamental. Esto es complicado de estudiar, pero el origen explica casi un 70% de dónde estamos, mientras que solo un 30% de las condiciones de vida que tenemos se explicarían por el esfuerzo propio. No quiero quitar importancia al esfuerzo, es fundamental y maravilloso. Lo que decimos es que personas con esfuerzos similares, pero que parten de orígenes muy distintos, alcanzan espacios sociales y condiciones de vida muy diferentes. Apenas el 30% del nivel de vida alcanzado se puede achacar al mérito propio. Ese reconocimiento de la desigualdad de origen nos lleva a no culpabilizar al que es pobre. Reconocer la importancia del origen social nos obliga a deslocalizarnos de pensar que estamos en el lado bueno de la vida.
Tendríamos que asumir que donde hemos llegado no se debe solo a nuestros méritos.
Exacto. Donde yo he llegado tiene que ver con la educación que me han dado mis padres, con un sistema de educación pública de becas, con las oportunidades que me dieron mis vecinos para encontrar un trabajito los meses de verano, con las múltiples oportunidades que me han dado mis jefes en los distintos trabajos que he ido teniendo y también tiene que ver un poco con que yo le he echado ganas y con que yo de alguna forma he puesto de mi parte. Pero sin todo lo anterior, por mucho que yo hubiera puesto de mi parte, no habría conseguido llegar a donde estoy hoy.
Es un mensaje crudo.
Esto se ignora, pero no de forma despistada. Desde mi punto de vista, se ignora de una forma interesada, para poder pensar «si yo he llegado aquí es por mi mérito y el resto que apechugue». Es una posición egoístaque no reconoce la realidad de cómo hemos progresado en la vida, y que trata de marcar una distancia con los que no han tenido esas mismas oportunidades que nosotros.
Es posible que esto tenga que ver con que las clases medias no han sentido temor a perder su posición social. Pero, según su informe, esto está cambiando. ¿Hay un deterioro de las clases medias?
Sin duda, hay realidades que no queremos reconocer hasta que no nos tocan de alguna forma. Es lo que está ocurriendo ahora en algunas de las plantas de la sociedad que antes vivían tranquilas y que ahora ven ciertos riesgos. Sobre todo tienen que ver con el espacio de la vivienda.
¿La vivienda está amenazando a las clases medias?
La vivienda está afectando a todas las plantas de la sociedad, al menos desde la tercera hacia abajo. Y, sobre todo, es una amenaza para los hijos de las clases medias. En la encuesta que publicamos hay un 14% de los hogares que, después de pagar los costes de la vivienda, están por debajo del umbral de pobreza severa. Hablamos de que a una persona sola le queden poco más de 200 euros al mes. Esa encuesta se hizo en 2024 y lo que estamos viendo es que el porcentaje está aumentando rápidamente. En los primeros análisis que hemos hecho se eleva ya hasta el 25 o incluso hasta el 30%. Esto significa que personas que nunca habían sentido una amenaza sobre sus condiciones de vida, están empezando a sentirla por la vivienda.
¿El crecimiento de la exclusión social se debe a la inmigración?
Lo primero que hay que decir en esto es que la inmensa mayoría de la exclusión social es población autóctona o de la UE de los 15. En total son el 69%. Esto significa que la exclusión social no la hemos importado. Pero también es cierto que las personas de nacionalidad extracomunitaria tienen tasas de exclusión social superiores.
¿Entre los españoles está aumentando la exclusión social?
No ha habido cambios significativos. Ha habido una gran mejora con respecto al 2021, que es muy obvia porque nos hemos recuperado de una crisis del covid, pero estamos en niveles muy similares a los del año 2018.
¿Qué le parece el discurso de que los inmigrantes vienen a España a vivir de las ayudas públicas? Cáritas conoce bien cómo se comporta la población inmigrante que sufre dificultades económicas.
Lo primero que me surge es que la inmensa mayoría de las personas que están en situación de pobreza o exclusión social, tanto españolas, como extranjeras, hacen todo lo que está en su mano para salir de esa situación. Más de la mitad de las personas que atendemos en Cáritas están trabajando,aunque sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes. Además, vemos que la activación de las personas en exclusión social cada vez es más alta: ha pasado del 66 al 75%. Esto demuestra que están intentando salir de esa situación. Pero, en segundo lugar, lo que me surge es que todos los sistemas de protección social que hay en nuestro país, tanto a nivel de las comunidades autónomas, como de los municipios, como de las entidades del tercer sector de acción social y de Cáritas incluido, son sistemas de protección a los más vulnerables. Eso es lo que marca la ayuda y no la nacionalidad.
Hay una tercera parte que es fundamental: en las circunstancias de incertidumbre, de inseguridad y también de miedo que hay en la sociedad actual, hay veces que se buscan enemigos simbólicos a los que culpar como los responsables de lo que está pasando. Y desde nuestra experiencia y desde nuestros análisis, lo que observamos es que hay un señalamiento a las personas inmigrantes como enemigos simbólicos. Un señalamiento del todo injusto e irreal, porque son personas que en su inmensa mayoría vienen a sumar y a convivir con nosotros.
¿Los niños y los jóvenes son los perdedores del pacto social que tenemos en la actualidad?
Sin duda. Hay varios motivos, pero querría destacar la falta de políticas públicas para apoyar esa etapa de la vida. Mientras que las tasas de pobreza y exclusión social de las personas mayores de 65 años se vienen reduciendo los últimos 20 años, las tasas de exclusión y de pobreza de los niños y de los jóvenes se han incrementado.El sistema de pensiones ha conseguido establecer unas condiciones de vida bastante buenas para los mayores, pero no ha habido una política de apoyo a la familia ni a los jóvenes. Yo creo que si tuviéramos que proponer un primer pacto un pacto social, yo empezaría por apoyar esta etapa de la vida y para hacerlo de una forma lo más generalizada y amplia posible. Estamos analizando modelos de prestaciones universales por hijo a cargo en muchos países de la Unión Europeaque están funcionando muy bien y que están siendo capaces de reducir esa desigualdad de origen.
Mantener las pensiones exige incrementar rápidamente el gasto público destinado a esta partida. ¿Es posible compaginarlo con ayudas a las familias?
Tiene que serlo. Es estrictamente necesario que para arreglar una cosa no rompamos la otra.
Para esto vamos a necesitar más impuestos.
La solidaridad fiscal en España es bastante más baja que la de otros países de la Unión Europea. Necesitamos mejorar la dimensión de la fiscalidad para sostener esos derechos en los que nos tenemos que poner de acuerdo y decir: «sí o sí». Y yo pongo dos: cuidar a nuestros mayores y a nuestros niños. Tenemos una posibilidad real de aumentar la dimensión de esa fiscalidad sin que eso suponga dificultades para la vida de las personas y para la vida de las empresas.
En esta situación económica tan difícil que vivimos, sorprende que no hayan surgido movimientos sociales de protesta.
Una parte de la sociedad está resignada y otra parte genera una resistencia activa.
¿Cuál es esa parte de la sociedad que frena los cambios?
Las personas tienen una forma de filtrar la realidad que está muy condicionada por sus condiciones materiales, por su posición en la sociedad. Esto es lógico y es legítimo. Por eso creo que hay que avanzar en medidas que atiendan al bien común, pero que también sean respetuosas con la tradición de cómo hemos venido funcionando. Por ejemplo, en vivienda, venimos de un modelo en el que la prioridad ha sido la vivienda como un bien de inversión, y tenemos que ir transitando, de manera tranquila, respetuosa, a un modelo en el que la vivienda sea primero un derecho.
El Gobierno ha puesto en marcha diversas políticas de redistribución en los últimos años. Usted ha dicho que son parches que no atacan la raíz de los problemas.
Lo primero que quiero decir es que las políticas de los últimos años han tratado de responder a las distintas crisis con un marcado carácter de protección social. Si no hubiéramos tomado medidas de este tipo, el impacto de pobreza y de exclusión social en la población hubiera sido notablemente superior. Es importante reconocer ese esfuerzo de salir de estas circunstancias con posicionamientos de mayor cohesión y de mayor protección a los más vulnerables.
Cuando decimos que han sido parches es porque, aunque son medidas positivas y necesarias, les falta dimensión e intensidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de desarrollar un parque de vivienda pública social en alquiler, estamos hablando de una política que se tiene que activar y sostener durante 20 años. No es una cuestión de una administración ni de un gobierno. Otra política estructural clarísima es el apoyo a la crianza con una protección universal por hijo a cargo. Es injusto pedir que una única administración y en una única legislatura acometa reformas realmente estructurales, pero es necesario pedir a todas y a cada una de ellas que se impliquen.