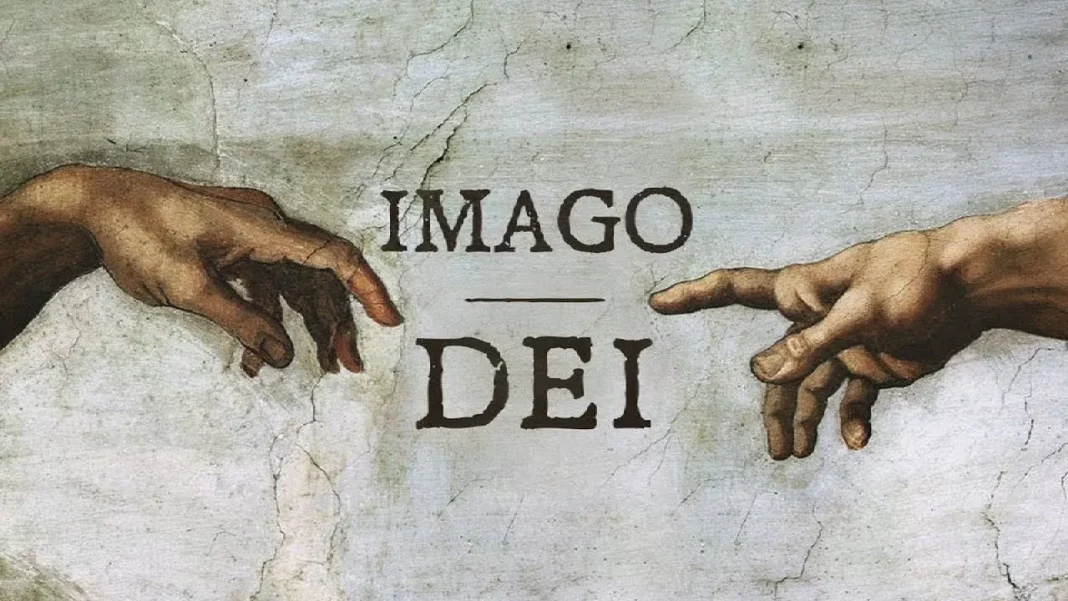El concepto de «imagen de Dios» apunta al florecimiento humano, a su libertad en comunión, frente a la lógica deconstructiva de la idolatría. Adán y Eva, creados en su diferencia sexual, pueden marcar un «nuevo inicio» precisamente porque son imago Dei. Y lo harán en tres registros radicales y que constituyen ejes radicales de realización de lo humano a semejanza de Dios: la palabra, la procreación, el trabajo en el mundo.
*CARLOS GRANADOS. Religioso de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María Director del colegio Stella Maris de Madrid
-
Ser «imagen de Dios»: vocación al amor
La afirmación de que «Dios creó al hombre a su imagen y semejanza» es extraordinaria. La Tora insiste en el «aniconismo» a la hora de pensar y representar a Dios. Por eso, Paul Beauchamp apunta la paradoja: «Ser imagen de Dios es ser imagen de lo que no tiene imagen»1.
Y así, lo primero que hay que decir de esta expresión es su carácter sorprendente y revolucionario. Revolucionario, según Walter Brueggemann porque «democratiza» un concepto que hasta entonces se aplicaba (en las religiones del entorno de Israel) única y exclusivamente al rey2. Pero también por otro aspecto. El credo de Israel no comprende el concepto de «semejanza divina» como las religiones de su entorno. Para otros pueblos era normal que de Dios se pudiera hacer efigie. Israel entiende la idea en un marco radicalmente otro; de hecho, entre hebreos el concepto cobra sentido en la lucha contra la idolatría y quiere decir: solo el hombre es imagen de Dios. Según Christoph Dohmen, la idea de una humanidad Creada a «imagen de Dios» sugiere un fundamento o argumento Para la prohibición de las imágenes. «Esta es la dimensión antropológica del principio teológico. El autor de Gen 1 presenta un programa de antropología teológica en el sentido más originario del término: solo puede hablar sobre el hombre quien habla sobre Dios»3.
Así pues, la «imagen de Dios» se comprende en el ámbito de una liberación de lo humano, frente a la esclavitud de la idolatría4. De un Dios que crea libremente, se deriva la semejanza de un ser libre, «pro-creador», que supera el determinismo cósmico5.
San Agustín formuló así esta intuición: Initium ergo ut esset, creatus est homo, «para que hubiera un comienzo, fue creado el hombre»6. Entiendo esta afirmación del santo de Hipona en la misma línea en que la comenta Hannah Arendt: «Con la creación del hombre, el principio del comienzo entró en el propio mundo, que, claro está, no es más que otra forma de decir que el principio de la libertad se creó al crearse el hombre, no antes»7.
La imagen de Dios es entonces, ante todo, una categoría de dignidad y libertad8: el hombre no nace «esclavo de los dioses», como ocurría en otros relatos míticos del entorno, sino que es creado para ser padre de sí mismo: «Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío», dice la versión griega del Sirácida (15,14)9.
A partir de este protagonismo nuevo del ser humano, podemos comprender cómo el concepto de «imagen de Dios» nos sitúa también en el marco de una antropología dinámica, abierta a las promesas de Dios y al cumplimiento, que atraviesa fases hasta su plenitud. Lo que significa ser imagen de Dios no puede estar dado del todo en el origen, sino que debe ir desplegándose precisamente en el marco de esa libertad nueva y propia del hombre. Esto es lo que indica el «espíritu que aletea sobre las agua?» (Gen 1,2): un movimiento, un elemento dinámico que pone en marcha la historia. Los relatos de Gen 1-2 han sido escritos en modo retrospectivo y prospectivo: el Urzeit que busca el Endzeit.
La imagen de Dios en el hombre sigue, por tanto, en registro diacrónico, «etapas», que podemos ilustrar según una línea de vida: ser hijo, para devenir esposo y llegar a ser padre. Esta atención a la familia no debe extrañar si se tiene en cuenta que la primera vez que aparece el tema de la imagen en Génesis dice referencia al par varón/mujer (en Gen 1,27) y la segunda, a la bina padre/hijo (en Gen 5,1-3; ya en Gen 1,28). La imagen de Dios se desglosa según una lógica familiar10.
Junto a este desarrollo diacrónico, marcado por las etapas de la vida familiar, la «imagen de Dios» tiene un espesor sincrónico, una «estructura» que definimos en torno a tres ejes presentes en el texto del Génesis y sobre los que luego volveremos: hablar, trabajar y procrear. La imagen no se realiza en el sujeto aislado y solitario (en su pensamiento o voluntad), sino en la comunión interpersonal.
Se establecen así dos líneas convergentes: en su dimensión temporal-narrativa, la imago Dei es un vector, implica un camino, que asume como estructura básica la génesis familiar; en su dimensión espacial-ambiental, abarca los tres ámbitos básicos de realización apenas mencionados: palabra, trabajo y generación.
El desarrollo de nuestra contribución se centra primero en la exposición de estos tres últimos registros de la imagen de Dios a partir del Génesis. Elige después una sola de las metáforas centrales con que se expresa el camino vocacional: la de la esponsalidad.
Queremos dejar desde el principio claro que la lógica esponsal y familiar nos va justamente a acompañar, porque el paralelismo de Gen 1,27 introduce desde el origen la «diferencia sexual» entre los elementos inalienables de la imagen de Dios: «a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó». A este respecto recordamos lo que la Comisión Teológica Internacional afirmaba en 2004:
El papel que se atribuye a uno y otro sexo puede variar en el tiempo y en el espacio, pero la identidad sexual de la persona no es una construcción cultural o social. Pertenece al modo específico en el que existe la imago Dei11.
En este marco encajaría esa interpretación del «hagamos» de Gen 1,26 (en plural) que deriva de aquí la idea de una imago Dei centrada en el plural de la comunión esponsal. Si bien este plural («hagamos») es probablemente un plural deliberativo (aunque las interpretaciones son muchas y hay quien lo ve referido a los ángeles o como plural mayestático o incluso somos un «residuo politeísta»), en todo caso, la visión de una imagen que se realiza en la comunión es aprovechable.
La diferencia sexual no es en la Biblia el fruto de una «caída», sino que está entre los rasgos que hacen al hombre semejante a Dios. Ciertamente, Yahvé es uno solo, en Él no cabe sexualidad. Pero esta «des-divinización» de la sexualidad, típica del mundo judío, no condujo a su «demonización». Más bien, al contrario, el proceso de «desdivinización» de la sexualidad ha conducido a una auténtica «des-demonización». La sexualidad ha sido liberada del aspecto idolátrico y demoniaco propio de la prostitución sagrada; y se ha vinculado con la palabra, con el trabajo y con la apertura a la vida que de ella proviene12.
En nuestra contribución desarrollaremos este registro nupcial en un doble momento, del Antiguo al Nuevo Testamento, del Cantar de los Cantares a la Carta a los Efesios.
-
Dimensiones de la imagen: hablar, trabajar, procrear
Paul Beauchamp descubre, como decíamos, tres líneas de desarrollo del proyecto «imagen de Dios» tal como se revela en Gen 1,26-28: hablar, trabajar, procrear13. Trata con ello de mostrar que la noción de «imagen» no alude solo a una cierta singularidad de lo humano, sino a su instalación total en el ser, que abarca su acción, su sentido, su fecundidad14. Vamos a exponerlo brevemente.
a) La imagen de Dios se refiere al habla, porque un Dios que crea dialogando busca un oyente de la palabra. El hombre será, por usar provocativamente terminología psicoanalítica de Lacan, un parlêtre, un ser que habla15. De hecho, solo cuando es creada la persona humana en Gen 1,28 aparece un interlocutor de Dios y el texto pasa del «dijo Dios» al «y les dijo Dios». El primer nivel de la creatividad propia del ser imagen es la palabra16. El Targum Onkelos traduce Gen 2,7 así: «Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices un aliento de vida, y el hombre llegó a ser ruah memallelah», es decir, un «espíritu que habla». Esta supereminencia de la palabra cualifica además el dominio que el hombre está llamado a ejercer sobre el animal según Gen 1,28. «El dominio del hombre se efectúa a través de la palabra, y esto excluye otros medios más crueles. La palabra misma es intrínsecamente humilde»
En lo que toca a la relación hombre-mujer, es muy significativo que solo en Gen 2,23, ante Eva, Adán tome por vez primera la palabra. Ante ella se expresa Adán con ese cambio en el discurso narrativo que nuestras traducciones indican por medio de unas comillas: direct speech. Dios da la palabra a Adán para que anuncie, ante la esposa, el camino de la comunión (cf. Gen 2,23-24). Luego le da la palabra, como padre, para que ponga nombre a su hijo, engendrado a su imagen (cf. Gen 5,1-3). Al logos de comunión entre los esposos (que se prometen y se comprometen —no olvidemos que «esposo» viene del latín spondeo, prometer—, sigue el logos del nombre donado, por el que el padre pone nombre al hijo y con ello ofrece sentido a la vida del hijo, lo introduce en una genealogía. Palabras de promesa, de alianza o de pertenencia expresan y van realizando la imagen de Dios en su camino al cumplimiento.
b) Trabajar. La palabra sola no basta, hace falta la acción18. «En el principio era —también— la acción»19. En efecto, de un Dios que trabaja y luego descansa se sigue una imagen pareja en el hombre. Por eso el sábado es también parte de la «semejanza divina», porque el Señor, en la creación, enseña al hombre a trabajar y a descansar para llegar a ser imagen suya (cf. Ex 20,12-15). Entrelazamos así la lógica anteriormente desarrollada del «y dijo Dios» con la del «e hizo Dios».
El trabajo tiene una importancia decisiva en el tejido bíblico, que pasa ocasionalmente desapercibida. Si miramos la primera historia de Israel, reconocemos la centralidad de la «construcción del Santuario», guiada por el «espíritu de sabiduría e inteligencia» que da el Señor a Bezaleel (Ex 35,31-33). Cuando el hombre trabaja y descansa guiado por el espíritu de Dios, se va conformando a imagen de su creador20. El Santuario del Éxodo se construye sin violencia, sin necesidad de forzar a nadie, pues el texto dice que cada uno hace donación voluntaria y libre de lo necesario (cf. Ex 36,2-7). Es una labor por comisión divina, común, no solitaria, sino solidaria, que pone al hombre en el camino de la construcción de la semejanza divina; que se ritma por el descanso sabático. He aquí el trabajo según la «imagen de Dios». En las antípodas, el encargo tiránico y titánico del Faraón en Egipto deshace este proyecto: labor sin descanso, que ahoga el espíritu, que impide los nacimientos21.
La dimensión laboral es parte esencial de toda vocación humana. Se verifica en el padre que, a imagen de Dios, da el descanso al hijo en el día de sábado (cf. Ex 20,10-11: «No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades, porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos; y el séptimo día descansó»). A semejanza divina, el padre da reposo al hijo y el hijo lo acoge; y los esposos (padre y madre), honrados por sus hijos, son llamados a colaborar con el creador en el gobierno de su creación (Gen 1,28) y en el cultivo del mundo (Gen 2,15).
c) Procrear. El proyecto «imagen de Dios» no se detiene en el habla y la acción; pide esa forma de generación que se vincula con la diferencia sexual. A la lógica del «Dios dijo» y a la del «Dios hizo» se vincula necesariamente ahora la del «Dios bendijo». La procreación parte naturalmente de la diferencia sexual en Gen 1,26-28: «creó Dios al hombre a su imagen […] varón y hembra los creó […] y les dijo: creced, multiplicaos».
La dimensión «procreativa» se desvela en la prolongación del Génesis, en el capítulo 5,1-3 cuando se afirma, en paralelo, que «Dios creó al hombre a su imagen» y que «Adán engendró un hijo a su imagen». La lógica de la imagen es genealógica. No es casual que la mención de la imago Dei en Gen 5,1-3 desemboque en una genealogía (y ver Lc 3,38). No es casual tampoco que la mención de la «imagen de Dios» en Gen 1,26-28 y en Gen 9,6-7, vaya vinculada con el imperativo de la fecundidad: «creced, multiplicaos». Construir genealogía es propio del hombre. El término hebreo toledôt (traducido por «genealogía» o «generación») adquiere un significado denso en Gen 5,1: «Este es el libro de las toledôt de Adán en el día en que Dios creó a Adán, a imagen de Dios lo hizo». En paralelo están «crear a imagen» y «poner en marcha la genealogía-generación de Adán». Como apunta Pierpaolo Donati, la lógica generacional es propia, específica e insustituiblemente humana22.
La vocación, podríamos decir, tiene siempre una dimensión desbordante de fecundidad: no consiste solo en hablar y trabajar, sino también en dar a luz y educar. La vocación no es solo servicio de palabra y de obra, es también desbordamiento, atención y cuidado al hijo23.
En resumen, el proyecto de «ser imagen de Dios» revela caminos de cumplimiento, aperturas, en sus dimensiones constitutivas: se ha iniciado un diálogo (palabra), se ha puesto en marcha una construcción (trabajo), ha comenzado una genealogía (procreación). Tras haber ilustrado esta dimensión «sincrónica», nos detenemos ahora en uno de los vértices de su camino diacrónico, el de la perspectiva «esponsal».
3. La «imagen de Dios» y su forma nupcial
Declaramos ya en la introducción que la llamada a ser «imagen de Dios» se despliega de forma eminente en el marco de la «familia humana»24. Desde el principio, el Génesis media la imagen de Dios en la forma temporal de ser hijo para llegar a ser esposo y devenir padre o madre. Desarrollaremos a continuación solamente la dimensión nupcial25.
La dualidad «varón/mujer» no es asimilable a la del resto de binomios, noche/día, cielo/tierra, alto/bajo, seco/húmedo, luz mayor/luz menor… La diferencia sexual humana es nueva porque (a diferencia de las otras) implica una libertad: debe elegir dar la palabra, optar por abrirse a la vida, acceder a la comunión en el trabajo para formar una familia.
Querría desarrollar estas dimensiones en dos textos: el Cantar de los Cantares y la Carta a los Efesios.
a) El Cantar de los Cantares
En el Cantar, como en los relatos de creación del Génesis, el sujeto no es solo Israel, sino el hombre y la mujer, en general. La «indeterminación» del amado y la amada del Cantar (cuyos nombres se ocultan; cuyas identidades —rey, pastor, hermano, ciervo…— se multiplican y confunden) contiene un poderoso mensaje universalista. No teniendo nombre particular, representan a todo amado y toda amada. Esto nos sitúa ya en el marco de Gen 2-3. De hecho, el Cantar está jalonado abigarradamente por referencias al Génesis: junto al término paradeisos (Cant 4,13)26, tenemos el Edén figurado con sus ríos (Gen 2,6; Cant 4,12.14) y árboles de todo tipo (Gen 2,9; Cant 4,13-14)27. Pero, además de estas referencias al «segundo relato de creación», también comprobamos una importante evocación del tema de la «imagen de Dios» (explicitada en el «primer relato»).
Gen 1,27 y el Cantar nos recuerdan sinfónicamente que solo humanidad como masculino y femenino es la verdadera efigie je Dios, es decir, que la simple virilidad o, viceversa, la feminidad sola, no lo es.
En el Cantar, dice Gianfranco Ravasi, «se puede recuperar la dimensión simbólica de Gen 1,27 en su acepción más general»28. La comunión de amado y amada va consolidándose como progre-so que conduce al «sello en el corazón». Y justo en ese instante se revela que el amor maduro es «llamarada de Yahvé».
Quiero detenerme, por ello, en esa cumbre del Cantar que encontramos en Cant 8,5-7. Aparece aquí un mensaje decisivo para nuestra cuestión: «El amor —concluye el texto— es […] una llamarada de Yahvé» (Cant 8,6). Con el término ‘ahabah («amor»), el hebreo alude a un cariño madurado en las pruebas que ha cumplido su vocación. Solo al final el amor se desvela como «llamarada», a saber, imagen finita del «fuego devorador» que es el amor divino. El amor humano es fuego también, reflejo de la potencia del celo del amor divino.
Como sabemos, el nombre de Dios no aparece en el Cantar más que en esta cima, en Cant 8,6. Es, además, una mención enigmática apocopada; literalmente: «una llamarada de Yah». Es evocación clara pero sutil porque «la señal de un gran amor es permanecer secreto por mucho tiempo»29. Pero es alusión preciosa y decisiva. Y es que la imagen de Dios en el amor de los esposos se ha ido desplegando poco a poco en nuestro libro. El texto parte de una situación uy desfavorable, la de la imagen desfigurada en la negrura de la nada (cf. 1,5), por el castigo que le han impuesto sus hermanos (cf. 1,6); vienen luego las búsquedas y desencuentros, que culminan finalmente debajo del manzano, en el abrazo, el despertar y la imagen de un amor maduro, figura del divino (cf. 8,5-7). Allí, se desvela el misterio de Dios en el amor de los dos.
Podemos, en definitiva, hacer una «lectura de intersección» entre el Cantar de los Cantares y Génesis 1, como la que propone Paul Ricoeur, en la que respetando la diferencia de los textos, se recorra con fruto el camino de la intertextualidad y se pueda proponer un sinopsis de Gen 1,26-28 y el Cantar30. Se trata del itinerario de la vocación al amor, el camino para que se realice en ambos la imagen de Dios como comunión.
«Si decimos que hay alegoría en estos poemas de amor —dice Paul Beauchamp— lo decimos en un sentido muy concreto. No porque haya que desencriptar las palabras, sino porque las cosas del hombre significan las cosas de Dios. Están incluso habitadas por ellas. […] En este sentido el amor del hombre y la mujer es alegoría del amor de Dios»31. «Alegoría» o, podríamos decir, «imagen».
Las dimensiones de esta imagen pueden reconducirse a las indicadas al principio: la palabra, el trabajo, la procreación:
— La «palabra» es el lugar donde los esposos del Cantar se encuentran. Su amor tiene un «logos» que se puede intercambiar en los poemas de uno, de otra y de ambos a la vez32. El amado y la amada expresan su deseo de pertenecerse por medio de las palabras del poema; y su lenguaje es «creador», va generando el «nosotros» a imagen de Dios.
— El «trabajo» humano es el ambiente en que se desarrolla el Cantar: la viña, el pastoreo, la ciudad, el salario… «El amor no puede desarrollarse aislado del cuerpo social, por más que no tenga en él su origen»33. La amada —al inicio del Cantar— ha sido sometida al duro trabajo del cuidado de las viñas, por no haber cuidado su viña (cf. 1,5). Bajo esta ley del talión, su trabajo la esclaviza. Pero será punto de partida necesario para alcanzar al amado-pastor, guiar con él su rebaño, construir juntos la casa, «nuestra casa» (cf. 1,17), trabajar juntos para perfeccionar la imagen de Dios. — Por fin, la imago Dei se realiza en el «procrear», en el encuentro de los cuerpos que los conduce a la «casa de la madre» (cf. 3,4; 6,9; 8,5)34, donde la esposa llegará a ser madre35. Notemos también que la victoria sobre la muerte, leitmotiv del Cantar, se realiza sobre todo gracias a la procreación: la esposa vuelve a la madre y así también, abierto a la vida, el amor de los dos es imagen de Dios.
Con estas pinceladas, observamos la perseverancia de los temas del Génesis, pero en un marco nuevo y distinto. La «imagen de Dios» desvela en el Cantar toda su belleza, su erotismo y su pasión. Pero mantiene las dimensiones antropológicas originarias: la palabra que promete; el cuerpo sexuado abierto a la vida; el trabajo que vincula con los bienes y con el cuerpo social. Hay avance y desarrollo, despliegue de la figura, desenvolvimiento, pero en una misma lógica estructural y creatural.
b) La Carta a los Efesios
Cruzamos el umbral del Nuevo Testamento y con ello aparece una novedad radical, no simplemente la de un nuevo enclave cultural y humano, sino la novedad de Cristo «imagen de Dios invisible» (Col 1,15).
La Comisión Teológica Internacional apuntó dos elementos característicos propios del desarrollo neotestamentario del tema de la imagen de Dios: «el carácter cristológico y trinitario de la imago Dei, y el papel de la mediación sacramental en la formación de la imago Christi»36. Son dos principios muy oportunos que habremos de tener siempre presentes. Centramos ahora nuestra mirada en Ef 5,31-32: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido».
El matrimonio entre Yahvé e Israel (del que hablan los profetas y, particularmente, el Cantar de los Cantares) es una de las fuentes de tradición de las que bebe claramente Ef 5,31-3237. La cita de Gen 2,24 culmina e inspira el recorrido de Ef 5,21-3338. Y el texto de Efesios alude así, probablemente, a la misma lógica interpretativa alegórica que gobierna el Cantar de los Cantares.
Ciertamente, el término «misterio» que usa aquí Efesios («es este un gran misterio») evoca habitualmente en Pablo una novedad con respecto al marco de las Escrituras, algo que desborda el marco escriturístico. Por eso, para describirlo, Pablo emplea sobre todo la metáfora del cuerpo y de la cabeza que no procede como tal de la semántica bíblica39. Pero esto no significa de ningún modo que Pablo opere aquí con un razonamiento ajeno a las Escrituras. Como afirma Jean Nöel Aletti: «si hay una carta que exige ser confrontada con las Escrituras, sin duda es Efesios […]. Con Efesios se nos muestra cómo el misterio de Cristo y de la Iglesia, permite releer de forma nueva las Escrituras»40. La clave es por tanto la de una «lectura nueva» de los textos bíblicos a la luz de una novedad (un «misterio») que los desborda.
Y por esto precisamente pensamos que es legítimo proponer una lectura de «intersección» entre este texto de Efesios y los textos del Génesis sobre la «imagen de Dios», similar a la que hemos intentado con el Cantar. Vamos a tratar de justificar esta lectura y ver qué fruto hermenéutico da.
La Carta a los Efesios ha evocado un poco antes, en 5,1-2, el tema de la imitatio Dei o imitatio Christi: «Sed imitadores de Dios como hijos amados y caminad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros». «San Pablo —dice Schlier— conoce una imitación mutua de los creyentes, una imitación del apóstol por los creyentes, una imitación del Señor por los creyentes, una imitación de Dios por los creyentes»41. Conoce también, añado, en Ef 5,25 una imitación más particular de Cristo por el marido (Ef 5,25-29) y una imitación especial de la Iglesia por la mujer (Ef 5,24). Ambas confluyen en el «gran misterio»: imitación de la relación Cristo-Iglesia por el vínculo marido-mujer.
Por ser «imitación», hay claramente elementos que no aplican y otros naturalmente que sí42. Aletti señala algunas de las diferencias: Cristo y la Iglesia no tienen relaciones sexuales; y, aunque los dos socios cristianos se santifican recíprocamente, la Iglesia no santifica a su esposo; por último, la desigualdad entre Cristo y la Iglesia no es de la misma naturaleza que la del esposo y la esposa. Se adivina así que la metáfora es, como siempre, creativa, y pide una inteligencia hermenéutica, no un insensato literalismo.
La Carta a los Efesios invita, por ello, a una lectura pausada de las Escrituras transmitidas por Israel. La imitatio que se propone aquí es tan nueva como lo es el amor de Cristo, que sirve de base y modelo. Pero es decisivo notar que esta novedad no pierde su referencia al «principio». La cita de Gen 2,24 está para recordarlo.
Es significativo que Pablo no llame explícitamente a Cristo esposo en este texto y, sin embargo, le atribuya los gestos del esposo43. ¿Por qué? Es para hacer prevalecer, sin duda, la imagen de la cabeza y el cuerpo, que expresa, como decíamos antes, la novedad del misterio y la unidad radical de Cristo y la Iglesia. Pablo, de hecho, usa continuamente el vocabulario del cuerpo a lo largo de toda su argumentación. La metáfora bíblica esponsal está ciertamente introducida entre líneas, en el marco de esta otra, poniendo en juego todo su potencial heurístico, para desvelar la continuidad con la lógica marital dentro de la novedad.
Fijémonos en cómo se preservan los rasgos esenciales de la «imagen de Dios» en la comunión esponsal que hemos descrito hasta aquí:
— la imago Christi et Ecclesiae se funda en la «palabra», pues la esposa ha sido regenerada por el «baño por el agua y la palabra» (v. 26);
— se realiza en el «trabajo» para dar «alimento y calor» a la esposa (v.2 9);
— y se cumple, en fin, como amor «procreativo», pues la exhortación a los hijos sigue y es consecuencia de la «una sola carne» de Gen 2,24.
La imitación por parte de los esposos del amor/temor entre Cristo y la Iglesia tiene en cuenta las dimensiones radicales de la imago reveladas en la creación: «palabra» que genera, «trabajo» que inscribe en el mundo, «procreación» que abre a la vida.
Es verdad —se nos podría objetar— que Ef 5,31-33 no menciona explícitamente el vocabulario de la imago Dei de Gen 1,26-2844. La respuesta es que evoca, sin duda, el campo semántico y la misma lógica de la «imitación» del marco de referencia del Génesis, dentro de un ejercicio —recordémoslo— de lectura de intersección, que no pretende demostrar afiliaciones literarias, sino posibilidades de «intertextualidad»; y cuyo éxito se puede valorar por el fruto hermenéutico que resulta.
En este punto, no podemos obviar una pregunta que surge, enseguida, ante las observaciones ya hechas sobre el texto paulino. ¿No proponen, después de todo, las reflexiones de Pablo en su Carta a los Efesios un hermoso modelo para mantener a las mujeres sujetas?; ¿no se trata de una comparativa dependiente de la cultura patriarcal de la época que hoy deberíamos claramente corregir? Así se expresa Schüssler Fiorenza45. ¿Sigue siendo hoy posible concebir la «imagen de Dios» en la comunión esponsal como un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia? ¿No es acaso un ejemplo excesivo que sitúa a la mujer en un nivel inferior?
Yo creo que san Pablo ha tenido aquí la audacia de proponer una metáfora creativa, que hay que comprender con las salvedades antes mencionadas, y que constituyó, ciertamente, un mensaje revolucionario para la época, como lo era proponer a los maridos el «amor» (y el amor entregado de Cristo) como clave para relacionarse con sus esposas. Me parece también que nuestro mundo moderno, que hace bandera de una informe igualdad, tiene mucho que aprender de este amor. Dice Bruno Ognibeni: «Sin el amor como Cristo lo ha encarnado, el amor como don de sí, tanto la familia patriarcal como la familia moderna son teatro de conflictos, frustraciones, rencores, desconfianzas, infelicidades…»46.
Tal vez hoy querríamos reformular o atenuar las expresiones usadas por Pablo. Pero su manera de proceder fue, sin duda, la que respondía a su tiempo y la que se nos propone para todos los tiempos: partir de la novedad del amor de Cristo para renovar desde dentro las formas familiares que se daban en su época47. Hay, sin duda, un principio revolucionario para la vocación matrimonial que se anuncia en Ef 5,21: «sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo»48 Partiendo de él, Pablo no elimina de ningún modo la diferencia sexual, la diferencia del marido y la mujer, sino que le da todo su valor e importancia. Esta diferencia no se refiere al «rol familiar» que ocupan varón y mujer (y que puede variar culturalmente), sino, sobre todo, a lo que Julián Marías llama la «instalación de ambos en el ser», como cualificaciones esencialmente distintas, como modos de ser propios que en el vínculo esponsal representan posiciones no intercambiables. Hay en la mujer, según lo expresa bellamente el sociólogo Pierpaolo Donati «circularidad, hospitalidad y acogida del ser»; y hay en el varón «vectorialidad, focalización e impulso»49. En definitiva, la comunión de los esposos, «a imagen del amor de Cristo y la Iglesia», no anula, sino que cumple la diferencia sexual.
Queremos destacar por último la «mediación sacramental en la formación de la imagen», de la que hablaba el documento de la Comisión Teológica Internacional, como elemento característico de la novedad cristiana. En nuestro caso, se ve sin más porque Ef 5,32 alude a la sacramentalidad del matrimonio. Está claro que el término mysterion no se puede todavía identificar en Pablo n la acepción técnica, más tardía, de sacramentum. Pero es también evidente que, según la afirmación de Efesios, Cristo eleva la realidad creatural del connubio hasta el punto de hacerla signo visible de su unión con la Iglesia, signo de la gracia que santifica al hombre y a la mujer y los eleva para poder vivir a la altura de Dios. Y así puede también concluir Bruno Ognibeni: «Es indudable que la Carta a los Efesios en el momento en que pone en relación la unión del marido y de la mujer con la unión de Cristo y de la Iglesia pone las bases de una visión sacramental del matrimonio»50.
Es posible, por tanto, ver en esta dimensión sacramental, tal y como se ha desarrollado luego en la Iglesia, el cumplimiento mayor de la lógica de la «imagen»51. El sacramento lleva a término esta configuración cristológica/eclesiológica de la figura esponsal a la que se refiere Efesios. Hay, por tanto, novedad radical, pero en la línea precisa de la recuperación del principio a la que alude Jesús mismo en Mt 19,8 («en el principio no era así». El sacramento del matrimonio santifica la diferencia sexual para conducir a los esposos hacia la plena representación de la imagen divina.
-
Conclusiones y aportaciones
El concepto de «imagen de Dios» apunta al florecimiento humano, a su libertad en comunión, frente a la lógica deconstructiva de la idolatría. Adán y Eva, creados en su diferencia sexual, pueden marcar un «nuevo inicio» precisamente porque son imago Dei. Y lo harán en tres registros radicales, que hemos señalado en estas páginas, y que constituyen ejes radicales de realización de lo huma-no a semejanza de Dios: la palabra, la procreación, el trabajo en el mundo52. Y lo harán también en el desarrollo de una historia que les conduce, según las etapas aquí apuntadas, de ser hijos a esposos para llegar a ser padres.
Lo que he expuesto en estas páginas se puede contemplar resumido en los dos mandamientos centrales del Decálogo. Recordemos que (tanto según la versión de Dt 5,1-21 como la de Ex 20,1-17) los dos preceptos que están en el meollo de las «Diez palabras» son: «santificar el sábado» y «honrar al padre y a la madre»53. Fijémonos que en el centro del Decálogo aparecen así el «sábado (trabajo/descanso)» y «la honra de los progenitores (procreación)». Estos dos preceptos centrales dicen relación a la familia, nos sitúan en la «casa», insistiendo así en la lógica familiar que ha guiado nuestra exposición. El Decálogo, vía para hacer al hombre santo, a imagen del Dios santo, nos ofrece la «palabra» (son «Diez palabras»), el «trabajo/descanso» (sábado) y la «generación» (honra de los padres), como claves de cumplimiento de la «imagen de Dios».
Partíamos en nuestras páginas de que la vocación a ser imago Dei se desarrolla narrativamente según una lógica familiar, en el marco de las relaciones de esponsalidad, fraternidad, paternidad… Dentro de este marco, solo hemos podido desarrollar parcialmente la dimensión nupcial.
Los textos del Cantar alcanzan su cima espiritual en la identificación del amor erótico como «llamarada de Yahvé», como imagen del fuego divino. Todo el Cantar, de hecho, está dominado por comparaciones numinosas que representan el amor de los amantes como imagen de un misterio divino. El erotismo de estos cantos de amor promueve, con sus singularidades propias, con sus énfasis propios y sus expresiones características, la misma antropología de la imagen que vemos en Génesis.
La Carta a los Efesios por su parte funda el amor esponsal en el prototipo de Cristo y la Iglesia. Pero esta novedad sacramental y cristológica, no renuncia a su íntima unidad con el proyecto del «principio»: la palabra de promesa, la fecundidad y el trabajo en el mundo, son también aquí claves para la realización de la imago Dei en la comunión esponsal.
La Biblia en definitiva es clara: no hay florecimiento humano al margen de esta narrativa de la imagen que asume forma familiar, que se realiza en el cuerpo sexuado y se va cumpliendo en un ambiente donde se vinculan indisolublemente el verbo y la carne, el don y la tarea, la vida recibida y la vida donada.
NOTAS:
1.- P. BEAUCHAMP, El uno y el otro Testamento. Cumplir las Escrituras (BAC, Madrid 2015) 307.
2.-W. BRUEGGEMANN, Genesis (John Knox Press, Atlanta 1982) 32.
3.- Cf. C. DOHMEN, Studien zu Bilderverbot und Bildtheologie des Alten Testaments (Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2012) 120.
4.- En este sentido es iluminador el texto de J. R. MIDDLETON, The Liberating Image. The imago Dei in Génesis 1 (Baker Academic, Grand Rapids, MI 2005) que, comparando sobre todo con el entorno mesopotámico, visualiza adecuadamente algunos aspectos novedosos de la antropología que surge del concepto de «imagen de Dios».
5.- De acuerdo con P. BEAUCHAMP, Création etséparation. Étude exégétique du chapitre premier de la Genése (Cerf, París 2005) 182-186, el «espíritu/viento» de Gen 1,2 remite al movimiento de la historia, puesto en marcha libremente por Dios, que camina hacia su cumplimiento, según una perspectiva sapiencial (cf. Prov 8,22-29).
6.- De civitate Dei, XII, 20, en OCSA XVI, 804.
7.- H. ARENDT, La condición humana (Paidós, Buenos Aires 2009) 201.
8.- L. KASS, En el principio era la sabiduría. Lectura de Génesis 1-3 (Didaskalos, Madrid 2019) 74-75, insiste en que el texto no dice el día sexto, al crear a Adán, «y vio Dios que era bueno», como ocurre habitualmente en el resto de días. Se pregunta, ¿y si esa omisión fuera pretendida? ¿Y si la creación que es muy buena contuviera un ser que no es —o no es todavía— bueno? Precisamente porque es un ser libre, lo que llegue a ser depende siempre (en parte) de lo que decida. Kass matiza enseguida que el hombre, en todo caso, es creado también «bueno», en el sentido de creado para el bien.
9.- El hebreo lee «diversamente».
10.- Con esto no ponemos en duda la interpretación más «política» de la «imagen de Dios» que propone P. BEAUCHAMP, «Création et fondation de la Loi en Gn l,l-2,4a. Le don de la nourriture végétale en Gn l,29s», en Y. SIMOENS (ed.), Pages exégétiques (Cerf, París 2005) 105-144. Sin embargo, no hay revolución social que no se funde en (y persiga) una revolución de la familia. La imagen de Dios hunde sus raíces en la lógica familiar, como más tarde también comprobaremos.
11.- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Comunión y servicio. La persona humana creada a imagen de Dios (2004), 33; puede verse en E. VADILLO (ed.), Comisión Teológica Internacional. Documentos 1969–2014 (BAC, Madrid 2017) 682-724; aquí 696.
12.- Cf. C. GRANADOS, «Biblia: Antiguo Testamento y sexualidad», en J. NORIEGA -R. ECOCHARD -1. ECOCHARD (eds.), Diccionario de sexo, amor y fecundidad (Didaskalos, Madrid 2022) 83-88, especialmente 83.
13.- Cf. P. BEAUCHAMP, «Travail et non travail dans la Bible»: Lumière et Vie 124 (1975) 59-70.
14.- En el documento de la COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Comunión y servicio. La persona humana creada a imagen de Dios, 10, se afirma «el carácter fundamentalmente relacional de la imago Dei», como «fundamento para el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad»; cf. en E. VADILLO (ed.), Comisión Teológica Internacional. Documentos 1969-2014, 685-686.
15.- «Quels que soient le langage ou les langues dans lesquelles il s’exprime, l’homme est un être de parole, un parlêtre (Jacques Lacan). C’est de parler qui le fait être et non pas l’inverse» (D. VASSE, Inceste et jalousie. La question de l’homme (Seuil, Paris 1995) 65.
16.- Ver las observaciones de J. SACKS, Génesis. The Book of Beginnings. Covenant & Conversation. A Weekly Reading of the Jewish Bible (Maggis-CT, New Milford-Jerusalén 2009) 25.
17.- P. BEAUCHAMP, Testamento bíblico (Qiqajon, Magnano 2001) 20.
18.- J. SACKS, Génesis, 25.
19.- Alusión a J. W. VON GOETHE, Fausto (Cátedra, Madrid 2005): «Escrito está: «En el principio era la Palabra» […]. Aquí me detengo ya perplejo. ¿Quién me ayuda a proseguir? No puedo en manera alguna dar un valor tan elevado a la palabra; debo traducir esto de otro modo si estoy bien iluminado por el Espíritu. —Escrito está: «En el principio era el sentido» […]. Medita bien la primera línea; que tu pluma no se precipite. ¿Es el pensamiento el que todo lo obra y crea? […] Debiera estar así: En el principio era la Fuerza» […]. Pero también esta vez, en tanto que esto consigno por escrito, algo me advierte ya que no me atenga a ello. El Espíritu acude en mi auxilio. De improviso veo la solución, y escribo confiado: «En el principio era la Acción»».
20.-Ese «espíritu» no carece de relación con el espíritu de Gen 1,2, arquitecto también del templo de la creación. El vínculo entre la construcción del templo y la creac ión es un tópico ya reconocido. Da una perspectiva amplia y valiosa del asunto S. W. HAHN, «Canon, Cult and Covenant: The Promise of Liturgical Hermeneutics», en C. BARTHOLOMEW – S. HAHN – R. PARRY y otros (eds.), Canon and Bíblical Interpretation (Zondervan, Grand Rapids 2006) 207-235; trad. esp.: «Canon, culto y alianza. La promesa de una hermenéutica litúrgica», en C. GRANADOS – A. GIMÉNEZ (eds.), Biblia y ciencia de la fe (Encuentro, Madrid 2007) 184-218, especialmente 192s.
21.- J. R. MIDDLETON, The Liberating Image, 221 s; la Torre de Babel es también una crítica, no solo a la hybris humana, sino al trabajo tiránico. Así lo ha interpretado la tradición rabínica. La ruptura con el proyecto “imagen de Dios” que aquí se plantea no solo afecta a su dimensión vertical (obediencia a Dios), sino también a su aspecto horizontal (fraternidad). Se puede poner en paralelo la torre de Babel con la construcción de las ciudades del Faraón, cuando sometió a todos los pueblos (entre ellos Israel) a un único trabajo, bajo un único mando y una única cultura. De hecho, la expresión “Venid, vamos a hacer una torre […] no sea que nos dispersemos” (Gen 11, 3-4) anticipa la de “Venid, vamos a actuar astutamente con ellos […] no sea que se multipliquen y se alcen contra nosotros” (Ex 1,10).
22.- Cf. P. DONATI, Generare un figlio. Che cosa rende umana la generatività (Cantagalli, Siena 2017).
23.- F. ROSINI, L’arte di ricominciare. I sei giorni della creazione e l’inizio del discernimento (San Paolo, Cinisello Balsamo 2018) 254: «Tener la impronta de la naturaleza divina dentro de si, tener la imagen de Dios, quiere decir ser fecundo, tener deseo de generar vida, de procurar vida, de cuidar la vida, de cultivarla».
24.- J. GRANADOS, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza (Cantagalli, Siena 2010) 78.
25.- Un desarrollo de esta perspectiva se puede ver en el reciente documento de la Pontificia Comisión Bíblica titulado «¿Qué es el hombre?» (Sal 8,5). Un itinerario de antropología bíblica. Remito también a A. SCOLA, Il mistero nuziale. II. Matrimonio e famiglia (Pontificia Università Lateranense, Roma 2000) 181. Scola afirma que la doctrina de la imagen de Dios está abrazada por el misterio nupcial según una doble analogía: ascendente (ana-logía) y descendente (cata-logía). Por la primera, vamos de la diferencia sexual, la fecundidad y el amor humano a la eclesiología, la cristología y vida trinitaria. Por la segunda, vamos de estos misterios centrales de la vida cristiana una comprensión nueva de la vida esponsal. En este doble proceso se comprende la doctrina de la «imagen de Dios» pero teniendo en cuenta que es analogía histórica, no teórica. Es decir, que recorre las etapas del cumplimiento: del Antiguo al Nuevo, de la creación a la recreación, de lo germinal al florecimiento.
26.- Cf. P. TRIBLE, «Love’s Lyric Redeemed», en A. BRENNER-IDAN (ed.), A Feminist Companion to the Song of the Songs (Bloomsbury Publishing, Londres 1993) 100-120; F. LANDY, Paradoxes of Paradise. Identity and Différence in the Song of Songs (Sheffield Phoenix Press Ltd., Sheffield 1983) 183-265; R. M. DAVIDSON, «Theology of the Sexuality in the Song of the Songs. Return to Edén»: Andrews University Seminary Studies 27 (1989) 1-19.
27.- Otros elementos (como la ausencia de vergüenza ante el cuerpo desnudo, el abandono de la casa familiar o el deseo de unión) también nos vinculan con Gen 2-3. La ausencia de vergüenza de Gen 2,25, se desarrolla en el Cantar en todas las descripciones de cuerpo desnudo que recorren el texto (ver, por ejemplo, Cant 4,1-7). El amor del Cantar sabe también lo que es «abandonar la casa» familiar (cf. Cant 1,8; 2,10.13) para llegar a ser «una sola carne» con el amado (Cant 8,6). El texto de Gen 3,16 retorna evocativamente en Cant 7,11 para ser reinterpretado de un modo nuevo. Si en Gen 3,16 se decía: «Hacia tu marido se dirigirá tu deseo, pero él te dominará», en Cant 7,11 se dice: «Yo soy de mi amado y a mí se dirige su deseo». El tema de Gen 3,16 está aquí insertado en una fórmula de mutua pertenencia, que contradice el régimen de «dominio» introducido tras el pecado.
28.- G. RAVASI, Il Cántico dei cantici. Commento e attualizzazione (EDB, Bolonia 1992) 68.
29.- B. ARMINJON, La cantata del amor. Lectura seguida del Cantar de los Cantares (Didaskalos, Madrid 2023) 436.
30.- Cf. P. RICOEUR, «La metáfora nupcial», en A. LACOCQUE – P. RICOEUR, Pensar la Biblia. Estudios exegéticos y hermenéuticas (Herder, Barcelona 2001) 275-311.
31.- P. BEAUCHAMP, El uno y el otro Testamento, 181.
32.- Ibid., 167: «No hay sexualidad fuera de la palabra. Tampoco deseo. Sexualidad humana es aquella que es expresada».
33.- Ibid., 165. Cf. C. GRANADOS, El camino del hombre por la mujer. El matrimonio en el Antiguo Testamento (Verbo Divino, Estella 2014) 165s.
34.- Esta extraña expresión usada tres veces en el Cantar (el deseo de la amada de introducir al amado en la casa de su madre) no es una especie de «presentación en familia» (que correspondería más ante el padre), ni es un oscuro eufemismo del órgano sexual femenino (como algunos sugieren), sino que alude, por la insistencia en «la que me concibió», «la que me dio a luz», al deseo de la amada de llegar a ser madre.
35.- Ciertamente, «el tema de la procreación no es central en el Cantar», pero «está vinculado con el tema de la vida, de la victoria sobre la muerte. […] A través de la generación, el amor vence la lucha con la muerte»: G. BARBIERO, Cantico dei cantici (Paoline, Milán 2004) 128. Cf. C. GRANADOS, «Una caro: del Génesis al Cantar de los Cantares», en J. GRANADOS (ed.), Una caro. Il linguaggio del corpo e l’unione coniugale (Cantagalli, Siena 2014) 23-40, especialmente36.
36.- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Comunión y servicio. La persona humana creada a imagen de Dios, 11; cf. en E. VADILLO (ed.), Comisión Teológica Internacional. Documentos 1969-2014, 686.
37.- Cf. J. R SAMPLEY, And the Two Shall Become One Flesh. A Study of Traditions in Ephesians 5:21-33 (Cambridge University Press, Cambridge 1971). Frente a Sampley, H. SCHLIER, La carta a los Efesios (Sígueme, Salamanca 2006) 347s, piensa que, mucho más que ese trasfondo, el autor de Efesios tendría ideas ampliamente difundidas en el mundo gnóstico sobre el «Hieros Gamos» o «syzygía» del Soter con la diosa correspondiente que conllevaba una imitación humana (de tipo ascético, sacramental, libertino, espiritual…). Es posible que estas ideas hayan influido en la presentación de Pablo. Pero parece que el fondo veterotestamentario (evidente en la cita de Gen 2,24) se impone, orienta el pasaje y da la clave interpretativa. R. SCHACKENBURG, Der Briefan die Epbeser (Benziger Verlag, Colonia-Neukirchen-Vluyn 1982) 261 concluye, más agnóstico, que no sabemos cómo llegó el autor de Efesios a esta conjunción de ideas, pero critica, en todo caso, la posición de Schlier. Es clarificador J. RATZINGER, «Sobre el concepto de sacramento», en JROC XI, 159s, pues sitúa la cuestión en un marco más amplio y contempla el valor tipológico del «misterio» de Ef 5,32.
38.- Cf. L. ALONSO SCHÖKEL, Símbolos matrimoniales en la Biblia (Verbo Divino, Estella 2018) 92: el paso de soma (v. 28) a sarx (v. 29) prepara la cita de Gen 2. Además, el esquema cabeza-cuerpo, a diferencia del esquema esposo-esposa que alude a dos personas, subraya la mutua unión en una sola carne y prepara también la referencia genesiaca.
39.- Cf. J.-N. ALETTI, Eclesiología de las cartas de san Pablo (Verbo Divino, Estella 2010) 184.
40.- Ibid., 180.
41.- H. SCHLIER, La carta a los Efesios, 303.
42.- Cf. J.-N. ALETTI, Eclesiología de las cartas de san Pablo, 180.
43.- J.-N. ALETTI, Eclesiología de las cartas de san Pablo, 181.
44.- Ciertamente, el tema parece en 1 Cor 11,7 aplicado directamente solo al varón («imagen y gloria de Dios»). Pero aquí Pablo no excluye de ningún modo a la mujer como muestra su corrección en 11,11-12: «ni la mujer sin el varón ni el varón sin la mujer…». Aparece también en Rom 1,23 que claramente tiene como fondo Gen 1,26 (cf. R. PENNA, Lettera ai Romani [EDB, Bolonia 2022] 107). Asimismo Rom 3,23 alude a la privación de la «gloria/imagen». En general se puede ver A. ARANDA, «Imagen de Dios en Cristo – Hijos de Dios en Cristo. Una lectura de la doctrina antropológica paulina»: Scripta Theologica 38/2 (2006) 599-615.
45.- Cf., en este sentido, E. SCHÜSSLER FIORENZA, En memoria de ella (Desclée de Brouwer, Bilbao 1988).
46.- B. OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento (Lateran University Press, Ciudad del Vaticano 2007) 172.
47.- J.-N. ALETTI, Eclesiología de las cartas de san Pablo, 182.
48.- Cf. JUAN PABLO II, carta apostólica Mulieris dignitatem (15-8-1988), 24.
49.- Cf. P. DONATI, La familia, raíz de la sociedad (BAC, Madrid 2013) 128-129. A su juicio, masculino es todo lo que tiene la característica de penetrar, de una fuerza que rompe la circularidad, que da impulso, que conduce a focalizarse en un objeto preciso (una obligación, una elección determinada); mientras que femenino es todo lo que tiene la característica de envolver, de prestar atención al objeto en sus relaciones con el resto del mundo, focalizándose no tanto en la esencia del objeto cuanto más bien en sus confines y las relaciones que las personas y cosas tienen entre sí. Cf. también J. MARÍAS, Antropología metafísica (Alianza Editorial, Madrid 1995) 142: «Todos los atributos de la vida humana se encuentran, en dos versiones distintas, polarmente opuestas, en el varón y en la mujer».
50.- B. OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, 170.
51.- Sobre esto, cf. J. GRANADOS, Una sola carne en un solo Espíritu. Teología del matrimonio (Palabra, Madrid 2014).
52.- J. R. MIDDLETON, The Liberating Image, 207-209.
53.- Sobre esto cf. C. GRANADOS, El camino de la ley. Del Antiguo al Nuevo Testamento (Sígueme, Salamanca 2010).