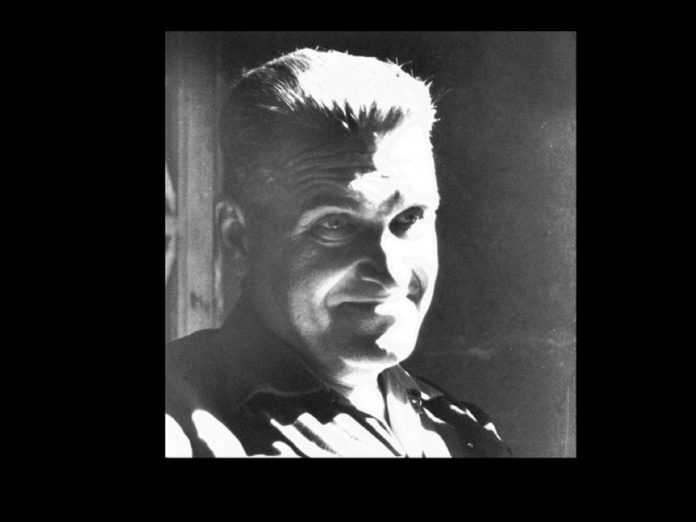La ley justifica el infierno, de la misma manera que el amor justifica el cielo.
El que incumple las leyes de su país sufre el castigo adecuado (al menos, en teoría); el que cumple las leyes por temor al castigo, ni pena ni gloria: el limbo. El que ama su patria no necesita leyes para engrandecerla.
Si el marido y la esposa se aman, no hacen falta leyes para que su hogar sea «un cielo». Si no se aman, ¿qué podrán hacer las leyes para evitar que su hogar sea «un infierno»?
La Ley quiere ordenar el egoísmo, que es el supremo desorden, el Anticristo.
El Amor (que es Cristo) lo ordena todo. Automáticamente.
¿Quiere decir todo esto que la Ley es inútil? ¡De ninguna manera! La Ley es utilísima para poner de manifiesto su propia limitación.
Si los hombres no hemos dejado de burlar la Ley de Dios, desde que Moisés la promulgó, ¿cómo no burlaremos mucho más de las leyes de los hombres?
Lo que no admite burla es el amor, cuando verdaderamente es amor. Ni por parte del que ama, ni por parte del que es amado, porque ambos son simultáneamente el que ama y el que es amado.
La Ley puede imponer un régimen determinado (social, político, económico); lo que no puede imponer es amor al régimen. El amor no está sujeto a ley; solamente se rinde ante el amor.
La primera utilidad de la Ley, por tanto, es la de servir de freno. Pero nada puede marchar a base de frenos solamente. A no ser que vaya siempre cuesta abajo, hacia el abismo.
La segunda utilidad (!) es la de fomentar las formas constructivas (!) del egoísmo.
La tercera utilidad (la máxima) es la de desengañar a los hombres que creen en la Ley, pero que, prácticamente, no creen en Dios.
La superación de la Ley (de toda ley) es el Amor. Donde éste falta, todas las leyes del mundo son incapaces para evitar las guerras, de hombre a hombre, entre vecinos, entre empresas, entre naciones. Guerras frías, guerras calientes, guerras comerciales, guerras de calumnias, guerras de propaganda…
Por algo Jesucristo dio su Ley —sin leyes— con una sola palabra: Amor.
Todavía son demasiados los que, cuando cavilan sobre el «Mundo Mejor» que reclama el Papa, piensan en las leyes que habría que implantar para lograrlo.
No se dan cuenta de que, nada más que a base de leyes, solamente pueden salir mundos peores. Tanto peores, cuanto más numerosas sean las leyes.
El verdadero sociólogo cristiano no es simplemente el que piensa en sustituir unas leyes por otras, sino el que aspira a introducir amor donde ahora hay ley, para que poco a poco el amor aumente y la ley disminuya.
Esto no es cosa de un día, ni de un año, ¡claro está! Esto es un ideal. Pero…, ¿cuántos lo tenemos?
(Boletín, n.° 124)